Visas y visitas de un viejo en viaje No. 7
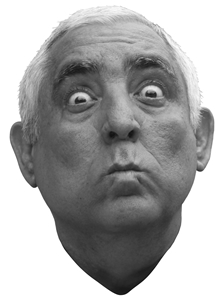 Sydney, Australia (viaje del 07/2014).
Sydney, Australia (viaje del 07/2014).Esta vez, para ir a Asia, decidimos pasar por Australia. Tomamos el avión a Sydney un sábado a las 12 a.m. y la travesía duró 14 horas. Pero resulta que llegamos un lunes a las 4 a.m.
La línea aérea “Quantas”, sin importarle la falta de ortografía en su nombre, nos extravió un día completo y sin importarle tampoco “quantas” exigencias y reclamos les hicimos, no devolvieron el día, pero sí se comprometieron –con bastante paternalismo, eso sí- a investigar y si aparecía, nos lo entregaban en el viaje de regreso. No nos quedó otra que aceptar y pasar por inmigración.
Unos 6 metros nos separaban de los cubículos donde los agentes de policía te chequean, sin embargo, nos demoramos 45 minutos en llegar, a causa de la fila de 2 kilómetros que tuvimos que hacer a través de un laberinto formado por postes y cintas elásticas. Lo que le indica la cantidad de visitantes que arriban a esa ciudad de todas partes del mundo.
Al llegar al punto de chequeo, el agente nos pidió el certificado de que no portábamos la fiebre amarilla. Al ver nuestras caras de asombro, se dio cuenta de su error y exclamó: “¡Ah, Chile!” y nos pidió disculpas por confundirnos con viajeros del 4to. ó 5to. mundo. Como fui el último en pasar, el afligido guardia se me acercó tratando de justificarse, contándome así varias historias, algunas opiniones y montón de datos para demostrar que no era un ignorante. O por lo menos eso creí yo, ya que a causa de mi elemental inglés y su tono australiano, no entendí el 80% de lo que me dijo.
Al fin llegamos al hotel. Bastante cómodo y limpio, pero sin lujos, como la ropa interior que siempre uso. Lo único malo: por problemas técnicos, ponían señal de Internet una vez al día y por poco tiempo. Me recordó a como ponían el agua y la luz en Cuba cuando yo vivía allá. No disfruté esa nostalgia.
Pero mejor me lanzo a opinar sobre Sydney y por lo tanto iré al meollo, como diría un dermatólogo… perdón, debí decir “al grano como diría un dermatólogo”, porque al escribir “meollo”, tendría que poner: “como diría un proctólogo”. En fin, dejemos eso porque el asunto es que me referiré a Sydney como una maravillosa ciudad de la cual quedamos realmente fascinados. Una, por el encanto de ser tan cosmopolita. Recuerda mucho a Nueva York en ese aspecto. También resalta la preponderancia que le dan al buen gusto en el diseño en su arquitectura, en todo el mobiliario urbano, etcétera. Tanto es así que no se nota la frialdad de los materiales metálicos, plásticos y de tanto vidrio, etc., que se usa actualmente para levantar las modernas magaciudades.
Y que conste que Sydney no es solo el típico puente de las postales, ni el Opera Hause, que por supuesto son impresionantes como todo el mundo conoce.
Nota aparte merece su naturaleza con sus bahías, sus islas, sus playas, sus montañas, etc. Y también su clima, porque a pesar de que era invierno, el frío era agradable y sobre todo con mucha luz.
La gente amabilísima. Una curiosidad: muchas personas caminan con sus perros por calles y plazas, pero lo hacen detrás de sus mascotas, recogiendo sus haces, heces o eses (según la cultura del que lo diga) fecales con guantes y bolsitas. Al principio pensé que lo hacían para llevar los exámenes a sus laboratorios de veterinaria, pero después me di cuenta de que era por higiene y limpieza de la ciudad. ¡Qué magnífica costumbre para poner en marcha en nuestras urbes latinas! Yo propongo sustituir esa, por la fea costumbre de romper y ensuciar la ciudad después de alguna marcha, como está de moda.
De las muchas actividades y lugares a disfrutar en esta ciudad, está –sin dudas- el zoológico. Tomamos un ferry para darle una vuelta por la bahía y nos bajamos en el zoo.
¿Por qué gastar tiempo y dinero en ver algo que podemos encontrar en cualquier ciudad? Porque el zoo de Sydney es especial. Queríamos ver de muy cerca el canguro rojo, el koala, el ornitorrinco (de niño yo lo confundía con el otorrinolaringólogo, no sé por qué) y el cocodrilo más grande del mundo entre otros preciosos, curiosos y exóticos animales.
A la entrada vimos dos aborígenes en taparrabos, descalzos y toda la piel pintada de blanco con motivos que eran un jeroglífico para mí. Algo impresionante. Uno tocaba un digeridoo (instrumento aerófono típico australiano), el otro unas claves y al lado de ellos un canguro. No me quedé mucho tiempo mirándolos, porque temí que el canguro pasara el sombrero de repente y no andábamos con dinero suelto (ni amarrado) en los bolsillos.
Como esperábamos, el recorrido fue fantástico. Los animalitos que nunca habíamos visto (ni ellos a nosotros) fueron innumerables.
Como es costumbre en mis viajes, me pasan cosas extrañas, muchas desagradables y hasta increíbles en los viajes. Este no fue la excepción.
Disfrutando del zoo, llegamos hasta el área de los koalas y nos acercamos a ellos, cosa permitida por lo mansitos que son. Entonces, uno de ellos cruza mirada conmigo y avanza despacio por el suelo hasta llegar a mis pies. Era muy gris, gordito y de cara tierna. No sé por qué, se me pareció a Alfred Hitchkoch. El asunto es que se me subió y me abrazó con gran fuerza. Supuse que lo hacía agradecido, porque se enteró de que soy fans de su película “Psicosis”, porque otra razón no había. La cosa es que su presión aumentaba y no sólo ya me asfixiaba bastante, sino que me apretaba tanto la panza que me provocaron muchas ganas de ir al baño. Parece que el cuidador se dio cuenta y se lo llevó, no sin antes pedirle ayuda a tres de sus colegas para sacármelo de encima.
El por qué de aquello no me importó en ese momento, ya que lo único que tenía en mente era hacer mis necesidades con urgencia. Y como la zona donde estábamos estaba muy alejada de los baños, no tuve más remedio que internarme en el parque donde nos encontrábamos e ir hacia un bosquecillo cercano. Ahí me agaché y pude hacer lo mío con gran placer, no lo niego. Pero cuando me dispuse a buscar la amplia hoja de un arbusto para mi aseo personal, quedé congelado y pálido. Frente a mí, a cuatro pasos, se encontraba uno de los aborígenes de la entrada, mirándome con expresión de enojo y con su digeridoo amenazante en alto. Supongo que por verme haciendo eso ahí en vez de en un baño, o quizás por hacerlo sobre un lugar sagrado, aunque también quizás porque lo hice –sin darme cuenta, claro- debajo de la hamaca, amarrada entre dos altas ramas, donde pensaba echar su siestecita.
Sentí mucho miedo, lo reconozco. Pero lo peor fue cuando vi pasar entre un árbol y otro, por detrás del aborigen, en un tercer plano, el koala cariñoso (igual a como aparecía Alfred Hitchkoch en sus películas). Ahí entré en pánico.
Me subí un poco los pantalones y huí saltando como canguro hacia la salida del zoo.
Había una fila esperando al ferry de regreso. La gente enseguida se dio vuelta a mirarme. Por el arrugado de sus narices me di cuenta de que mis pantalones a medio subir y mi inacabado proceso fisiológico me delataban. No encontré otra solución que lanzarme al mar y sonriendo y saludando con una mano me aseé como pude a la vista y paciencia de la fila que se acercó al borde del muelle para ver mi show.
Empapado, me subí al ferry cuando llegó y a pesar de mi elemental inglés percibí ciertos comentarios entre los pasajeros que no reproduciré aquí.
A pesar de lo anterior, insisto que Sydney es, quizás, la ciudad más “vivible” que he conocido. En otras palabras, si fuera más joven haría un esfuerzo por vivir allí. Y no me importaría ni siquiera el koala Hitchkoch.
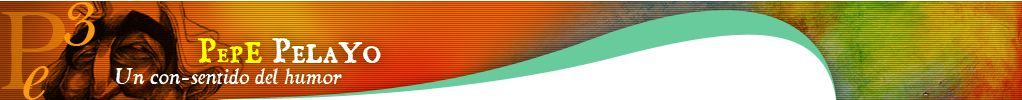


Añadir nuevo comentario